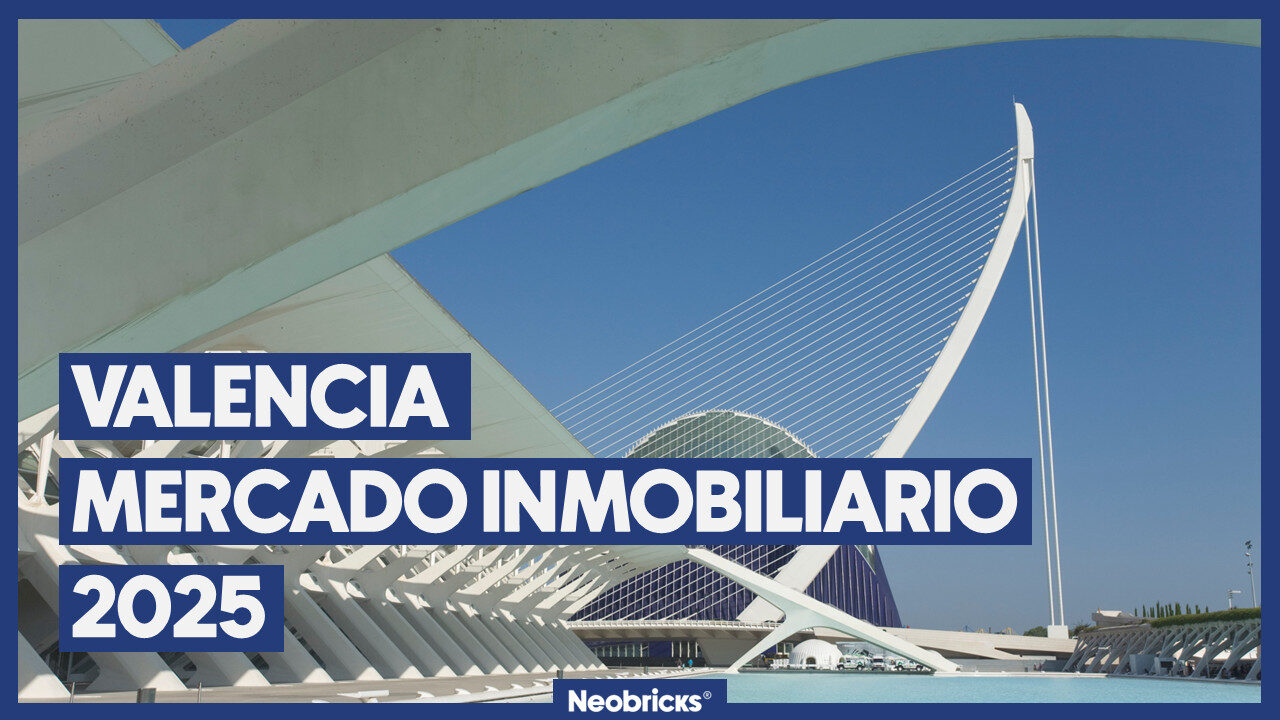¿Te imaginas que el Estado te enviara un menú gourmet gratis a tu puerta todos los días por considerar la comida un derecho constitucional? No, ¿Verdad?, ¿por qué nadie grita ‘¡comida gratis para todos!’ con la misma fuerza que exigen ‘¡vivienda para todos!’? Quédate y vamos a analizar por qué la vivienda no puede ser considerada un derecho universal.
La escasez y el coste de la vivienda.
Para entender por qué la vivienda no puede ser considerada un derecho universal ejecutable, necesitamos mirar de cerca las realidades del mercado. En los últimos años, numerosos gobiernos —especialmente en Europa y concretamente en España— han planteado la idea de que toda persona debería tener garantizada una vivienda digna. Sin embargo, cualquier experto en economía sabe que un bien tan caro de producir no puede repartirse como si fuera un derecho gratuito. Ahí es cuando empiezan los problemas.
Según nuestra Constitución, todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero eso no significa que el Estado la proporcione directamente. De hecho, aunque las leyes establezcan regulaciones o subsidios, al final, el coste de producción y la necesidad de recursos sigue siendo un factor limitante. La palabra clave aquí es “escasez”: los materiales, el suelo, la mano de obra, todo lo relacionado con la construcción de vivienda es limitado y, por lo tanto, costoso.
La regulación como obstáculo: el caso de España.
En España, la regulación es, en muchos casos, un obstáculo más que un beneficio. Licencias lentas, trabas burocráticas, impuestos altos a la compra y al alquiler, todo suma para encarecer la oferta. Mientras tanto, la demanda sigue creciendo, por lo que el precio se dispara. Y, en medio de esta tormenta, hay un elemento especialmente polémico: la okupación. Cuando las leyes protegen a quienes ocupan ilegalmente, los propietarios se retraen y prefieren no alquilar, dejando así menos viviendas disponibles. Entonces, los precios de las pocas viviendas que quedan se ponen por las nubes, perjudicando a inquilinos y propietarios cumplidores.
Derechos positivos vs. Derechos negativos: Un debate Filosófico.
Empecemos por la raíz filosófica: los defensores del liberalismo sostienen que sólo existen derechos negativos —aquellos que impiden que otros te dañen—, como la vida, la libertad y la propiedad. Por el contrario, un derecho positivo, como la vivienda, requiere que el Estado te ofrezca algo que, en esencia, se fabrica con el esfuerzo y la inversión de terceros. Y ahí viene el choque: obligar a alguien a proveerme un bien va en contra de la libertad y la propiedad privada.
Desde un punto de vista legal, en países como España, el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución, pero como un principio rector de la política social y económica, no como un derecho fundamental ejecutable. Esto, en la práctica, significa que no puede ser reclamado judicialmente del mismo modo que el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. El legislador lo deja como una aspiración y un objetivo de las políticas de Estado, no una exigencia que un ciudadano pueda imponer a su gobierno o a un tercero para que le entregue una casa.
El impacto de las políticas intervencionistas.
¿Por qué, entonces, se insiste en esta idea de un derecho universal a la vivienda? Sencillamente porque suena bien en el discurso político. Pero esta visión se enfrenta a la realidad económica: si controlas los precios del alquiler para favorecer a los inquilinos, reduces el incentivo a construir o a poner en alquiler viviendas, generando escasez y un encarecimiento posterior. Si el Estado subvenciona la construcción, necesita extraer ese dinero de impuestos o de deuda, y a la larga, todo el mundo paga la factura.
A nivel histórico, en países con intervenciones duras —como controles de alquiler— se han producido colapsos de la oferta. Por ejemplo, en Estocolmo, las listas de espera para un piso con alquiler regulado superan la década. En Berlín, la congelación de alquileres redujo la oferta, lo que disparó automáticamente los precios en el mercado libre. Y si miramos a España, vemos la reciente Ley de Vivienda que, con topes de alquiler y más obligaciones para los propietarios, está reduciendo drásticamente la oferta de pisos, al mismo tiempo que sube la demanda.
Okupación: un factor distorsionador del mercado.
La okupación es un capítulo aparte. Cuando un país como España dificulta la expulsión de quien ocupa ilegalmente un inmueble y, además, en algunos casos, equipara al okupa con un arrendatario vulnerable, lo que se consigue es espantar a los propietarios. Si no hay garantía de que el dueño recupere su propiedad con agilidad, cada vez menos viviendas se ofrecen en alquiler, lo que encarece aún más los precios.
La propuesta liberal: desregulación y respeto a la propiedad.
El enfoque liberal propone, en cambio, una menor intervención estatal, desregulación y respeto a la propiedad. Esto implicaría agilizar la construcción, mejorar la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos y reducir trabas burocráticas y fiscales. Cuando se deja que el mercado opere con libertad y transparencia, la oferta tiende a responder a la demanda y, en consecuencia, los precios se moderan. Además, el Estado puede destinar ayudas específicas a quien realmente lo necesite, en lugar de distorsionar todo el mercado. Así, se evitaría la idea poco realista de que todos tienen derecho a una casa sin que nadie pague la cuenta.
Hacia un sistema de vivienda sostenible y justo.
En conclusión, la vivienda difícilmente puede considerarse un derecho universal en el sentido estricto de la palabra. Si bien es un objetivo social deseable, convertirlo en una exigencia legalmente ejecutable implica chocar con derechos fundamentales como la propiedad y acaba generando distorsiones costosas para todos. La experiencia europea, y en especial la española, muestra que las regulaciones excesivas, el control de precios y la tolerancia a la okupación conducen a menos oferta, precios elevados y, en última instancia, dificultan el acceso a la vivienda precisamente a quienes más lo necesitan.
El pensamiento liberal nos ofrece otra salida: reducir la intervención, permitir al mercado ajustarse de forma eficiente y, cuando sea necesario, apoyar a los más vulnerables sin poner en riesgo el equilibrio global del sistema. Entender que la vivienda es un bien costoso de producir, no un derecho automático, puede abrir la puerta a soluciones más realistas, solidarias y sostenibles a largo plazo. Tal vez no sea tan atractivo en un discurso electoral, pero sí es la vía para construir un sistema más estable y justo para propietarios, inversores y, sobre todo, para los que necesitan un hogar.